TE ACABAN DE VENDAR LOS OJOS. Tus cejas sienten el roce de una piñata que se balancea. Coges un palo. Lo aprietas. Tras varios intentos al vacío, consigues por fin golpear la piñata con toda tu furia. Hay un ruido. Te quitas la venda. Y todo negro. Te frotas los ojos, y todo oscuro. Y esperas, y miras, y esperas, esperas, y observas y ves, ahora sí, como algo empieza a desperezarse lentamente, se mueve, lo negro que se va despertando, respira, se ahoga, respira.
La piñata yace fragmentada y multiplicándose de interrogaciones a medida que pasas las hojas. Una familia burguesa del Sur venida a menos, se desintegra por las constantes disputas de sus miembros. Eso es todo. Pero el todo no basta, silbamos a la originalidad. Y la originalidad nos dice al oído que nos embadurnemos de paciencia, todo el cuerpo, que la trama es tan solo la trama, que lo importante es seguir adelante, continuar leyendo. Veremos así que el negro se va oscureciendo para ofrecernos unos seres, unas grietas. Se ignora si son altos, bajos, flacos o rubios, todos arrastran una cicatriz.
Muchos son negros. Negros buenos y malos mezclados con blancos malos y buenos, pero siempre los de “color” respirando el oxígeno desdeñado: el mismo que respira anormalmente Benjy para narrarnos el primer capítulo con un sabor a ácido, una lengua lamiendo ácido. Benjy nos habla de su familia. Esa debe ser Caddy, una Lolita que huyó de los brazos de Nabokov para subirse en un árbol desde donde mira, y tal vez llegue a avistar a su hermanos: Jason, el Bardamu, el mal puede caminar, Quentin, a veces él, otras ella, casi siempre oliendo a amargura.
¿Quién es? El negro se extiende, lo oscuro nos revela a un padre poderoso, más tarde ahogado en el alcohol en el que siempre se bañó el tío Maury, hermano de la Señora Compson: sufriendo para hacer sufrir, si es a Dilsey mejor, negra, carácter, disposición, rasgos Sancho Panzianos: quizás prefiera servir a ser servida.
Y muchos más ¿personajes? sombras que aparecen sin emerger, meros flashes, conatos humanos que inician el trazado de un círculo que no llegará a cerrarse nunca; hablan de algo que siempre se quedará en algo, la saliva que no alcanza… Se ve todo tan negro que parece claro.
Seguimos en el primer capítulo. El que acaba de ponerse en marcha es William, William Faulkner que da 6 pasos desde tu retina izquierda a la derecha. Lo vemos, vemos como coloca un taburete y se sube a él para empotrar en la pared un cuadro vacío de un solo martillazo. Tas. Es un cuadro sin fondo, no hay lienzo, un cuadro, un marco que sólo nos permite ver una pared.
Pero dentro de ese marco, ah dentro de ese marco, se escuchan voces, pasos, trenes… un desfile de ¿espectros? que entran y salen sin pedir permiso, ¿Quién está ahí? ¿Quiénes son? corbatas rojas, el presente es pasado, pero donde dije pasado me refería al futuro, que no estamos aquí, sino aquí o allá: la cronología merece ser escupida, el tiempo envenenado, el sujeto que se oculta, ¿alguien ha visto al complemento directo? las cursivas recordando tal vez los caprichos del tick tack, la volubilidad del espacio, los matices vitales. Son pistas. Despistan. O a lo mejor era otra cosa.
Yo también estoy suspirando.
Dejo el libro encima de la mesa de noche. Miro la portada, juro que la miro, la palpo, los dedos ya se deslizan, trato de asegurarme de que es un libro, una novela, y no otra cosa lo que estoy leyendo, o tal vez quise decir descifrando. Y cuando doy un paseo, aire, sólo puedo pensar en la “cosa”, en The Sound and the Fury, porque este libro se escribió en un inglés faulknerianamente sureño, lector, trabaje, “¡I knows what I knows!”; traductor, sufra, sufra con un Luster que le susurra, “Yessum”, sufra desde la primera frase con el ya inolvidable, “Through the fence, between the curling flower spaces, I could see them hitting”
The fence, la cerca, la valla pide ser hilo, solicita ser conductor. A través de la valla, desde la valla, se ve todo tan oscuramente claro: un partido de golf, Caddy saliendo del colegio ante la mirada incestuosamente tierna de su hermano Benjy, colegialas horrorizadas… hilos conductores que se alternan, para dar paso al fuego, a las manos en los bolsillos, al show, el tick tack, la madreselva, fragancia de alcanfor. Huele a gasolina.
Lo negro se desboca. Yo también lo oigo. Escucho los gemidos de Benjy, sus sollozos, continúa llorando, “¡cállate Benjamin!”. Benjy calla en el segundo capítulo y cede a una voz mordaz, a un hilo áspero. Es Quentin quien nos habla desde Harvard. Es Quentin el que le dota por primera vez de fluidez a la prosa cuando encuentra al único pez que nada dentro de un embalse, cuando le sigue aquella chiquilla italiana.
Es Quentin, el de las cartas, el de la plancha, el que una mañana en Virginia echará tremendamente de menos a Roskus y Dilsey, es Quentin el que decide hacer “eso”, que tú también has pensado alguna vez.
En este capítulo el diálogo hiberna, permite que se sucedan otras voces, más lamentos, lenguas heridas que sienten la necesidad de contarlo. Nos olvidamos de las comas, los puntos, eres tú, sí tú, el que puntúa, el que debe adivinar el comienzo de una frase, la anatomía de un punto y coma. Sigue la intensidad: cada palabra es un caballo salvaje, un puñetazo en tu estómago.
Quentin hace “eso”. Y ahora, y luego, cuando han desaparecido las cursivas y comienza el tercer capítulo, habla el mal. De nombre Jason. De apellido Compson. Aunque en realidad es un Bascomb, “I knows what I knows”. Condenado a pudrirse en un almacén.
Pudo haber sido un señor si su cuñado le hubiese dado aquel trabajo en el banco. Excusas. Excusas. Jason expira dióxido de satán, vaya donde vaya, haga lo que haga, y lo sabe. Corrupto, xenófobo, afligir es un placer. Lo vemos, vemos bien a Jason, como a casi todos los fantasmas que deambulan por este marco vacío, burlándose de la neurología.
El cuarto y último capítulo que llega: aquí, al final, es la tercera persona ¿tradicional? la que canta, desvela, opina. El barroco golpea, es la voz que nos describe físicamente ¡ahora! a las sombras. Negro sobre negro. Llegados a este punto, apláudete lector. Brinda por ti lector: has llegado a la recta final, ya tienes los fantasmas incrustados en el cerebro, unas manchas, un algo que fluye en la mente, sin necesidad de las piernas, el pelo, los ojos, uñas.
Los espectros. Los vemos sin verlos. Perforados por voces asimétricas, narradores disonantes. Sí, han sido los mismos dedos los que han escrito los cuatro capítulos: William Faulkner. Cuatro narradores que no se conocen: William Faulkner. Descanse en paz la coherencia estilística. Sin lamentos.
Y William se acaba de girar sobre su taburete. Tiene bigote. Nos está mirando, te está mirando y nos despliega un mapa y luego nos ofrece un caramelo de limón. Después de tanta zancadilla, William quiere compensarte, William quiere explicarte.
Explicarte algo de un misterio en el que él mismo ha perdido la brújula que no recupera cuando al cabo de unos años añade un desafortunado apéndice, incapaz de blanquear una historia que siempre quiso ser negra. Lo oscuro. Y las ciencias.
Dan lugar a las matemáticas. William sabe que El Ruido y la Furia es una clase de matemáticas: si te la pierdes, estás perdido, autostop en el Sáhara. Pero Faulkner siempre te recogerá del suelo para exhalarte un aliento con sabor a adicción, para mostrarte a Jason en busca de Quentin. Huele a gasolina. Para mostrarte a un Benjy que se acuerda de Caddy, y para decirte que a pesar de todo, a Benjy le parece que todo está en orden.
Y así las páginas van agotándose y el cuarto capítulo y último resbala por el desfiladero del final. ¿Acaba todo aquí? Ja, multiplica por dos. Como mínimo. 272 x 2 hacen 544 páginas. 873 suspiros, alguna palabrota. Deberás hijo, leer, recorrer este laberinto al menos dos veces. Deberás. Entonces, nos acordaremos de Vladimir: el placer siempre viene con la repetición, el segundo intento, lo llaman releer. Releer lo negro, ese negro al que vemos ahora encogiéndose, lentamente, acurrucándose, se contrae, se va durmiendo, transformándose en una piñata que ya vive en tu mente.
Por ahí viene alguien a vendarte los ojos.

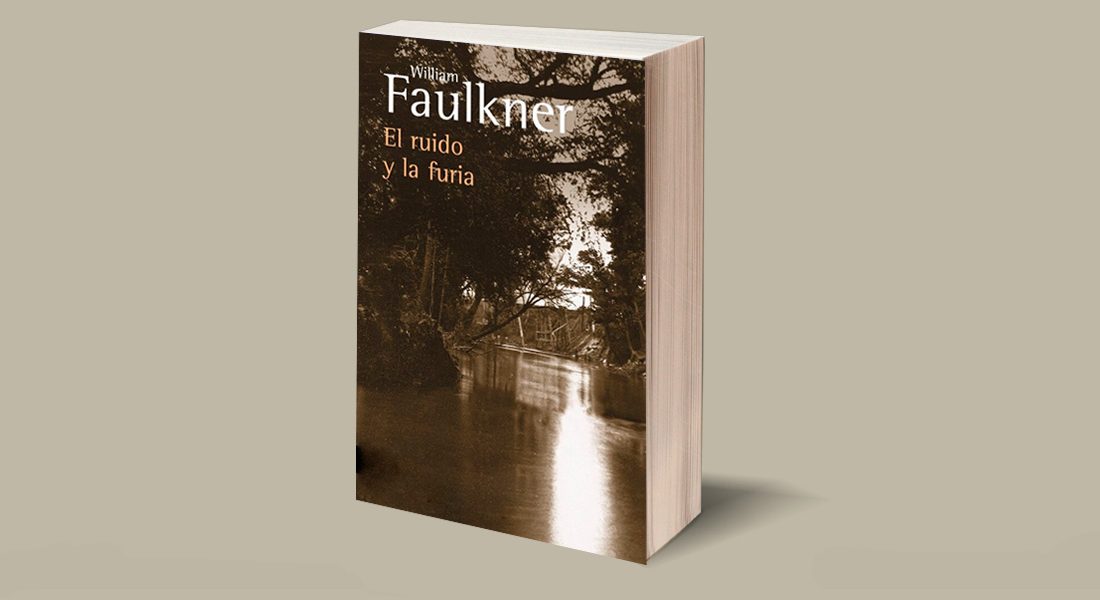

Información básica sobre protección de datos: